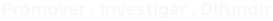Una guerra arancelaria para romper el sistema
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Julieta Zelicovich, Le Monde Diplomatique Cono Sur, Julio 2025
Que la disputa por el poder global se juegue en la arena del comercio internacional no es algo nuevo; y que los grandes jugadores de ese tablero fuercen las reglas a su favor, tampoco. Lo sorprendente es el grado de disrupción que generaron las medidas comerciales adoptadas por la administración de Donald Trump. Porque la política comercial estadounidense combina espectacularidad y desconcierto, pero no es irracional en el marco de la competencia por el poder global.
Aranceles, aranceles, aranceles
En sólo dos meses, la administración Trump hizo de la economía internacional una montaña rusa, signada por el proteccionismo y la competencia geoeconómica. A inicios de febrero, invocando poderes extraordinarios mediante la legislación “International Emergency Economic Powers Act”, Trump anunció la imposición de aranceles del 25% para México y Canadá y del 10% para China, seguidos de aranceles extraordinarios al acero y aluminio del 25%. En marzo, sumó nuevas alzas a los importadores de petróleo venezolano y a autos y autopartes, argumentando razones de seguridad nacional. El 2 de abril, los llamados “aranceles recíprocos” agregaron un gravamen horizontal del 10% y aranceles específicos adicionales de entre 10% y 50% para países con los que Estados Unidos enfrentaba déficits comerciales. El 9 de abril, tras suspender buena parte de estas listas por 90 días, Trump elevó los aranceles chinos al 125%, e implementó aranceles a los fletes marítimos de capital chino. Se abrieron además investigaciones que podrían subir aun más los aranceles a sectores como el farmacéutico y los minerales críticos.
La pausa a este primer tramo de turbulencias llegó en mayo con el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido, y el inicio de las negociaciones con China. Tras esa tregua, el arancel promedio pasó de 20,8% a 51,1% para China y de 3,3% a 11,7% para el resto del mundo. El nivel de incertidumbre económica continuó triplicando los picos de la pandemia y los mercados financieros mostraron caídas históricas. Todos los organismos internacionales ajustaron las proyecciones de crecimiento mundial a la baja, evidenciando un alto nivel de disrupción.
Trump ya había recurrido a un uso distorsivo de aranceles como mecanismo geopolítico en su primer mandato. Sin embargo, en esta nueva oportunidad, las medidas implementadas carecieron del foco estratégico en la identificación de sectores claves y del juego calibrado entre aliados, adversarios y competidores de la política estadounidense anterior. Más aun, las medidas no tuvieron el más mínimo cuidado respecto de su legalidad ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) o ante los acuerdos comerciales previamente establecidos por Estados Unidos. ¿Por qué esta vez es distinto?
Neo-mercantilismo y juego geopolítico
Sin negar la posibilidad de que haya existido cierta falta de cálculo detrás de estas medidas, lo adoptado por la administración Trump no puede considerarse meramente errático o impulsivo. Responde a una racionalidad económica y política propia de una potencia en descenso.
El trumpismo exhibe la conjunción de dos corrientes. Por un lado, un neo-mercantilismo proteccionista que busca utilizar el poder de mercado de Estados Unidos como instrumento para la recaudación fiscal y como mecanismo para el desarrollo industrial. Desde esa lógica los aranceles son presentados como un recurso destinado a sanear las arcas de Washington, debilitadas por los sostenidos déficits públicos. Asimismo, en esa línea, los aranceles también están destinados a fortalecer la industria manufacturera estadounidense y el empleo industrial al reducir la importación y favorecer el “Buy America”.
Por otro lado, detrás de la suba de aranceles hay una narrativa de seguridad económica y una ambición, propia de la geopolítica de grandes poderes, de moldear a su medida su entorno estratégico. Ya desde el 2017, Estados Unidos había definido la competencia económica con China como un componente de su seguridad nacional, extendiendo el término hacia la seguridad económica. La nueva administración amplió este entendimiento: la competencia con China, sostiene, se da en un ecosistema global determinado y, para competir, Estados Unidos debe cambiar las reglas y pautas de conducta del propio régimen económico internacional.
Al elevar sus aranceles a niveles inéditos y vincular muy estrechamente la política comercial con la agenda de seguridad nacional, Trump busca presionar a su principal competidor, China, pero también a sus socios y aliados, como México, Canadá y la Unión Europea. Los aranceles se utilizan como mecanismo de coerción al vincularlos con las arenas de políticas sanitarias, migratorias y económicas; y, sobre todo, como estrategia para condicionar futuras negociaciones. La meta subyacente es reestructurar la economía internacional.
A comienzos de abril, Peter Navarro, asesor de la Presidencia y director de la Oficina de Comercio e Industria, puso negro sobre blanco respecto de dicha meta al argumentar que el sistema de comercio internacional, plasmado en las reglas y principios de la OMC, está roto, y que su funcionamiento actual constituye una amenaza a la seguridad de Estados Unidos (1). Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, agregó que las medidas de su gestión estaban destinadas a cambiar el funcionamiento de la economía global (2). Por su parte, la Agenda de Política Comercial del Presidente, emitida por la oficina a su cargo, el United States Trade Representative (USTR), presentó en febrero de 2025 una fuerte crítica al funcionamiento de la OMC (3).
Forzar el cambio
Estados Unidos fue el arquitecto principal de la gobernanza económica global tras la Segunda Guerra Mundial con los Acuerdos de Bretton Woods. Y el mismo rol jugó para su reconfiguración tras el fin de la Guerra Fría con la creación de la OMC en 1995. En todos esos escenarios, Estados Unidos fue la potencia con mayor capacidad de liderazgo. Treinta años más tarde, se encuentra con mucho menos recursos para cambiar, por tercera vez, el funcionamiento del sistema internacional a su medida. Su poder se redujo tanto en volumen de mercado como en control de activos estratégicos y prestigio.
Frente al “multilateralismo competitivo” que se despliega con China y las potencias medias en ascenso (4), hay cambios que Washington no puede lograr en una mesa de negociaciones multilateral de cara a la reestructuración del sistema económico internacional. Lo que sí tiene es el poder para alterar el tablero global, romper el statu quo y, desde ese desorden, ir desplazando el terreno de disputa a arenas fragmentadas. Es ahí donde puede obtener ciertas ventajas. Trump no pretende generar un cambio negociado de las reglas del sistema internacional. Lo que busca es forzar un nuevo escenario donde obtener legitimación de esos cambios en mesas bilaterales, eludiendo así el foro multilateral.
Las medidas adoptadas por Trump responden a una racionalidad económica y política propia de una potencia en descenso.
En los nuevos aranceles subyace una narrativa económica que lleva a replantear las relaciones de poder en el sistema internacional: se reemplaza una lógica “win-win”, donde primaban las ganancias agregadas y los vínculos de confianza que habilitan a las cadenas globales de valor, por una de suma cero. Desde este punto, los intercambios se miden bilateralmente y la ganancia de un actor es necesariamente la pérdida de otro. Esto limita las posibilidades de cooperación, exige reciprocidad plena y resta importancia al ejercicio de liderazgo.
En segundo lugar, al imponer aranceles muy por encima de sus máximos consolidados en la OMC, Estados Unidos está también en busca de rebalancear de facto los instrumentos de políticas económicas. Ante la negativa de una rebaja arancelaria por parte de sus competidores, sube su arancel, coloca al Estado como un actor central en las relaciones comerciales e impugna los marcos jurídicos existentes. Es notable que, en el acuerdo con el Reino Unido, Estados Unidos ha buscado la legitimación del nuevo nivel de arancel del 10%, el cual es justificado como parte de una emergencia nacional y, en palabras de Greer, es un aspecto no negociable.
Al mismo tiempo, los “aranceles recíprocos” anunciados en Rose Garden se alejan del principio de Nación Más Favorecida (NMF), el cual establece un trato no discriminatorio entre miembros de la OMC (5). Este principio no se ajusta a un contexto de competencia hegemónica, ya que, según el mismo, no pueden configurarse bloques con tratamientos distintos para competidores y para aliados. Más aun, resulta dificultoso que los países aliados tengan un trato diferente con el competidor. De allí que Washington cuestione este principio y haya intentado su reforma, aunque con poco éxito.
De lo anterior emerge otro quiebre del statu quo: el estrecho vínculo entre comercio y seguridad nacional y la emergencia de nuevas regulaciones. Washington busca incorporar mecanismos de cooperación y transparencia que lleven a controlar la seguridad en las cadenas de valor. Esa “seguridad” en este contexto significa que no existan cuellos de botella en las cadenas de suministro que implican una participación significativa de los competidores —léase, China—. Los avances con el Reino Unido o India apuntan a una mayor trazabilidad de las operaciones, incluyendo un cambio de énfasis que desplaza la geografía de la producción en favor del origen del capital. En definitiva, se busca limitar la operatoria de las empresas multinacionales de capital chino en las redes de la globalización.
Por último, Washington apunta a incrementar la autoridad estatal frente a las instituciones multilaterales. Trump ha sostenido un bloqueo al funcionamiento del Órgano de Apelación de la OMC, y ha pugnado por reducir el margen de maniobra de su Secretaría. Así, puede impulsar acuerdos más políticos que jurídicos. De hecho, ninguna de las negociaciones que hemos mencionado se apoya en mecanismos legales, siendo no vinculantes jurídicamente. Alternativamente, Washington busca incorporar cláusulas de caducidad y revisión automáticas en los tratados que lleven a que, de manera periódica, el Estado gane control sobre lo acordado.
Una nueva vuelta
Tras este primer embate, la montaña rusa arancelaria promete nuevos giros. Si se asume que la meta final es reestructurar el sistema económico internacional, y que la estrategia para lograrlo es el desplazamiento y condicionamiento del terreno de juego, resultan esperables nuevos intentos de disrupción por parte de Washington. No obstante, su margen de maniobra se reduce conforme otros actores adaptan sus estrategias y fortalecen contrapesos. En efecto, ante esta expectativa, algunos jugadores han comenzado a prepararse, recalibrando sus planes de inserción internacional: el acercamiento entre China y la Unión Europea, la creciente relevancia de BRICS y el impulso al acuerdo Mercosur‑Unión Europea son muestras de ese repliegue. A nivel interno, muchos gobiernos jerarquizaron agencias técnicas y sancionaron normativas para responder de manera más rápida a futuras sacudidas comerciales. El peso de las negociaciones bilaterales también se vio reducido tras los magros resultados que mostró el acuerdo con el Reino Unido.
La sacudida al sistema de gobernanza económica global refleja las tensiones propias de una transición de poder: el cambio es inevitable, pero la historia ofrece escasos precedentes de construcción de regímenes internacionales sin un liderazgo claro. En este escenario, destruir es más fácil (y más rápido) que construir, y la inestabilidad e incertidumbre se vuelven rasgos estructurales. Comprender esta lógica detrás de la política comercial de Trump resulta clave para evaluar respuestas adecuadas al desafío planteado.
1. https://www.ft.com/content/f313eea9-bd4f-4866-8123-a850938163be
5. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm